Sobre la espaciosa mesa del comedor se hallaban dispersos cuadernos y libros de Geometría que servían de material a un puñado de estudiantes quienes se preparaban para el último examen final. Así culminaban su sexto año de bachillerato.
Estaban entre los mejores del salón. Su desempeño a lo largo del año había sido tan bueno que llegarían a presentar el examen necesitando muy poco para ganar la materia.
Pero se esforzaban para conservar el nivel logrado a lo largo del año.
Algunos de los cuadernos estaban marcados con la palabra Tesis; era una especie de apoyo o guía que el profesor les había dado y contenía un centenar de preguntas claves sobre todos los temas vistos a lo largo del año.
Era gracioso ver como entraba la muchacha del servicio trayendo una bandeja de plata con vasos de coca cola y galletas para ellos.
Por esos días toda la casa estaba al servicio de los estudiantes. Con la tensión propia de la temporada de exámenes, había que atenderlos como reyes.
Abdón, el menor de ellos, flaco y pequeño, aun parecía un niño. Era un tanto excéntrico. Llegaba al colegio en bicicleta a toda velocidad, luciendo un abrigo muy grande para su modesto tamaño. De manera que parecía un fantasma volando por las calles del pueblo. La imagen se completaba con unas grandes gafas negras que le daban el aspecto de un ciego. Eran las ondas nadaístas que llegaban a la provincia.
Pero Abdón era brillante. Casi no llevaba cuadernos en las clases. Como si tuviera el conocimiento infuso.
En cambio Bernardo era alto, gordo y lento al caminar, aunque también muy inteligente. Vivía riéndose y haciendo chistes. Su letra manuscrita era perfecta. Los apuntes de sus cuadernos eran impecables.
Y hasta eran consultados por los propios profesores para recordar los temas vistos en clases anteriores. Bernardo llevaba siempre un trapito de dulce abrigo rojo en su bolsillo trasero.
Lo utilizaba para limpiar el escritorio, antes de abrir su maletín. Aunque algunas veces vi que con el mismo trapito limpiaba el polvo de sus zapatos, al entrar al salón de clase.
El tercero del grupo era Raúl, excelente jugador de futbol y muy buen estudiante. Ocupaba casi siempre el primer lugar en la evaluación mensual de todo el grupo. También era de baja estatura, aunque de complexión robusta. Me parece verlo sacando pecho junto a la bandera cada fin de mes, de cara al sol.
Y así lo reconozco con su andar cansino, ahora que frisa los 80 años de edad.
Había otros que se integraban al grupo en ocasiones. Según las circunstancias. Pero el grupo básico estaba conformado por nosotros tres: Abdón, Bernardo y Raúl.
En la temporada de exámenes finales tenia vigencia ese antiguo proverbio paisa: el día de la quema se verá el humo. Todo el esfuerzo realizado durante un largo año de clases, se concretaba con el rendimiento en los exámenes finales. Había que ganar el año.
Recuerdo a Don Israel Bernal. Muy serio, muy estricto. Al empezar el año, se paseaba por entre las filas de los pupitres; todos estábamos en un silencio solemne, y hacia poner de pie a los estudiantes repitentes. Desmenuzando palabra tras palabra, les endilgaba su fracaso y les reprochaba la traición a la patria, a la familia y a ellos mismos.
Quedaba en todos nosotros un sentimiento amargo de escarnio.
Uno que continuamente llegaba al grupo a pedir ayuda era Santiago. Pésimo estudiante. Había que remolcarlo. Era fastidioso su interés exclusivo por ganar los exámenes y su desprecio por el conocimiento.
Cuando salimos del examen de Química, como nuestra ayuda fue tan importante para Santiago, nos invitó de juerga. Caminamos los tres del grupo junto a él. Según decía, nos tenía una sorpresa muy buena. Era la manera de recompensarnos la paciencia que tuvimos preparándolo a marchas forzadas para ese examen final.
Su familia tenía varias fincas dispersas por la amplia geografía del Quindío. Santiago tenía dos muchachas viviendo en un hotelito de tercera categoría. Seguramente las había animado para que huyeran del lado de sus padres, en alguna de sus fincas. Y que vinieran al pueblo a abrirse camino.
Terminarían sin duda trabajando como dentroderas en casas de familia. Pero por el momento, eran mantenidas por Santiago. La habitación era muy estrecha. Dos catres, recostados a las paredes casi llenaban el espacio.
A un lado, sendas cajas de cartón, con las pertenencias de las muchachas, y junto a la puerta, una silla. Las muchachas nos esperaban, cada una tendida en su cama. Abdón se sentó en la única silla y fingió leer una revista que encontró tirada por el suelo.
Bernardo y Raúl se instalaron junto a cada una de las chicas. Santiago, esperaba afuera, riéndose. Los catres crujían.
Para Abdón era muy impresionante ver a sus amigos cabalgando sobre la humanidad de las dos muchachas. Esto duró una eternidad.
Fingía leer la revista, mientras mi cara ardía de emoción. En un momento, para evitar el estruendo del catre que se desbarataba, tuve que sostener con mis manos un testero de la cama y hacer fuerza contra la pared, mientras la muchacha y Raúl jadeaban. Era grotesco.
Días después, cuando hacíamos pausas en el estudio, no faltaba algún comentario burlón. El material de Geometría consistía de 100 preguntas claves. Muchas de ellas destinadas a las propiedades de los triángulos y a su clasificación.
Había que comprender los teoremas en sus tres partes básicas: Hipótesis, Tesis y Demostración. Todas ellas hiladas con una lógica rigurosa. A veces, alguno del grupo hacia una presentación de problemas como si se tratase de una clase, ante sus compañeros que lo escuchaban con atención y de cuando en cuando hacían alguna observación o corrección e inclusive, algún chiste.
Bernardo era buen jugador de ajedrez. En su casa había aprendido este juego maravilloso de la mano de su padre. Se hizo famoso en el colegio como ajedrecista por una anécdota que protagonizó cuando tenía 11 años y acababa de entrar al colegio para cursar el bachillerato.
Transcurría el campeonato de ajedrez. Bernardo que por esa época ya era muy alto, estaba jugando con un estudiante de último año, quien ostentaba la corona como campeón del colegio.
La partida estaba en curso por más de una hora cuando vinieron a avisarle a Bernardo que tenía que ir urgente al hospital para hacerse aplicar una vacuna. El día anterior habían estado paseando en una finca y un perro los había mordido. A él y a cinco primitos más.
El perro amaneció muerto en medio de una babaza amarillenta y corrió el rumor de que había sido por peste de rabia. Por eso Bernardo tenía que ir urgente al hospital.
Los dos jugadores estaban rodeados por muchos estudiantes y profesores. Bernardo pareció concentrarse más y más, acodado sobre la mesa y sosteniendo su rostro con ambas manos. En pocos minutos adicionales realizó jugadas milagrosas que dieron al traste con las ínfulas del campeón.
Y salió huyendo para hacerse poner la vacuna antirrábica. Desde allí surgió su leyenda como ajedrecista.La rutina del colegio consistía en asistir por la mañana y por la tarde.
Teníamos un receso desde el mediodía, hasta las 2 p.m. Tiempo suficiente para almorzar, descansar un rato y volver a clases.
Era costumbre oír las radionovelas. Algunas eran de aventuras y estaban destinadas a un público juvenil. Como Kadir el árabe.
Muchas veces casi llegaba tarde al colegio por permanecer hasta el último minuto pegado del radio. Mientras la cicla rodaba por las calles, Abdón podía escuchar a través de los postigos abiertos de las casas, la música propia de la radionovela que indicaba el fin del capítulo.
Después de tres días de preparación del examen final de Geometría, Raúl quiso hacer a sus compañeros una recopilación de todos los conocimientos. Para poner a prueba su preparación. Había que resumir las 100 preguntas claves de la Tesis.
Tomó una hoja en blanco y dibujó en ella un triángulo diminuto, al tiempo que decía en un tono ceremonioso: “En todo triángulo…”
Así era la frase maestra que abría la cascada de conocimiento sobre estas figuras. Pero el tamaño diminuto no se compadecía con la cantidad de conocimiento que debía desplegar en él.
Los tres reímos a las carcajadas. Cuando terminamos este último examen, nos invadió una sensación de vacío. Era como el fin de la adolescencia. Nuestros destinos tomarían distintos rumbos, en la vida universitaria de diferentes ciudades.
Los tres del grupo fuimos a celebrar a un barcito que estaba ubicado en una esquina del Parque Uribe y que creo que se llamaba La Fontana. Allí pedimos tres submarinos. Se trataba de un vaso de gaseosa en cuyo interior había una copa de aguardiente amarillo.
Había que beberlo todo, sin interrupción.
-¡Fondo blanco! -dijo Raúl.
Y así lo hicimos. 1968.

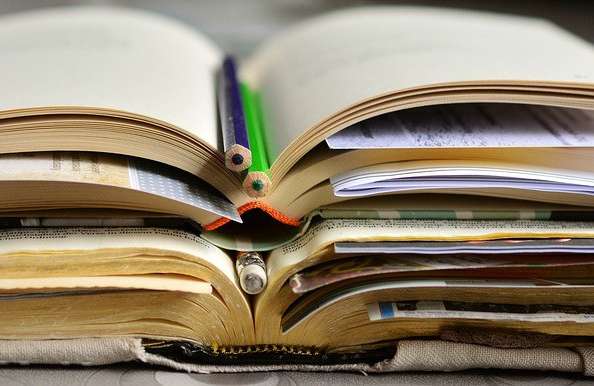

Comenta esta noticia