Mañana será otro día
Por Auria Plaza
Mi padre saltó de la hamaca y la brusquedad del movimiento sacudió todo el corredor. El periódico que nos estaba leyendo voló de sus manos. Mi madre y yo, sentadas en las mecedoras, seguimos la dirección de sus ojos atemorizados. Unos hombres venían por la trocha, con paso lento y seguro porque sabían que nadie les impediría el paso. Eran los “reclutadores”, sin lugar a dudas. Los rumores sobre ellos eran ciertos y ahora llegaban a nuestra casa. Hasta ese momento nos sentíamos seguros; los grupos armados se llevaban los niños de los campesinos, no a las niñas, y menos a la hija del dueño de la finca. Con rapidez entramos y mi padre gritó, dirigiéndose a mí:
– ¡No hay tiempo! Váyase hasta el pueblo –oía su voz como si viniera de muy lejos; me demoré en reaccionar. «Los compadres la esconderán hasta que sea seguro mandarla a la ciudad» era un pensamiento expresado a gritos.
Mamá me abrazó y, tomándome de la mano, me llevó hasta el beneficiadero:
–Mija, por los cafetales es mejor, evite el camino para que no la vean –me volvió a abrazar y me dio un beso.
Quería volar… El aire se volvía irrespirable y los nubarrones grises anunciando lluvia no eran nada alentador. Unos platanales derribados me hicieron disminuir la velocidad. Me caí un par de veces al tropezar con las raíces de árboles arrancados muchos años antes , cuando se cambió el cultivo del arábigo. Todo es silencio en la montaña, silencio ahí arriba y allá abajo. Un espeso sabor amargo me seca la boca. Me detengo y me quedo mirando al vacío; esa nada oscura me engulle. Es el miedo una bestia desconocida que por primera vez me ataca.
No muy lejos del pueblo me encuentro con el papá de Dianita y Rubén. Está zocando un lote de caturra. Mientras le cuento, alcanzamos a ver la plaza rodeada del ejército, la guerrilla o los paramilitares; no se distingue muy bien y para el caso es lo mismo. Al menos ese era el comentario de mis padres: “todos son iguales”. Él agarró para su casa. Olvidé la idea de llegar donde mis padrinos. Ahora sí estoy aterrorizada; cambio de rumbo y dejo atrás la montaña. Apenas se ven detrás de los picos los celajes de rosa-violeta, y mientras el sol se está ocultando con sus rayos débiles, empieza a sentirse el frío; me acerqué a una fonda donde una familia me dio posada esa noche.

De ahí me enviaron a un albergue de la ciudad donde me encontré con Rubén. Su hermana se había ido con su mamá por el monte; a su papá y a él los habían agarrado en el momento de ensillar los caballos. En la confusión logró fugarse. En medio de tanta desolación me dio mucha alegría tener con quién hablar y recordar. Me le pegué como una lapa y sólo nos separábamos para dormir. Había otros jóvenes, niños solos y también familias completas. Todos en las mismas: los echaron de sus tierras obligándolos a separarse para sobrevivir. Algunos, como Rubén y yo, con lo que llevábamos puesto. Otros lograron meter en una mochila una muda de ropa, o se trajeron enseres, cuidándolos como si fueran tesoros. Todos estábamos angustiados. Era un ambiente tenso: discutían, gritaban o peleaban por cualquier cosa.
Recordé cuán diferente era la vida con mis padres: casa limpia, ordenada, con sus tiestos de flores en el corredor. Mi mamá era dulzura, y mi papá siempre con una palabra cariñosa para sus dos mujeres, como él nos decía. Después de cenar él cantaba con su voz de bajo, acompañándose con la guitarra y ella, con su tejido seguía el compás al ritmo de las agujas mientras yo leía. Me enseñaron a rezar mis oraciones en la noche, a cumplir con mis deberes hasta cuando me quedé sin colegio: cerraron la secundaria porque no había suficientes alumnos. Mi papá me ayudó a seguir estudiando. Lo que no me enseñaron fue cómo se puede vivir sin su cariño, sin sus cuidados.
Una noche sentí unas manos en mi cuerpo ¡pensé en Rubén! tal vez tenía frío o miedo. Pero no. Era un hombre que ya había visto en el salón. Quise gritar, pero me tapó la boca; yo lo pateé y logré zafarme. Hice un escándalo que despertó a medio mundo. Seguí el consejo de mi maestra:
“Mis niñas, no acepten nada de extraños y si alguno se acerca griten”.
El hombre había desaparecido y creyeron que yo había tenido una pesadilla. Nadie quería más problemas, con los de ellos era suficiente. Al otro día Rubén y yo nos escabullimos del albergue. Empezamos a vivir de la mendicidad. ¡Qué lejos han quedado las muñecas y el balón de fútbol! Ahora inventamos juegos para hacerle gambetas a la vida y no dejarnos atrapar. Los sueños de ir a la universidad, convertirme en una profesional, están ahora enredados en una guerra que no es mía ni de los míos.
La ciudad no nos gusta. Tanto ruido. Los autos, la gente corriendo de un lado al otro. Debajo del puente duerme una pareja mayor y nos deja pernoctar con ellos. Le dicen a quién les pregunta, que somos sus nietos y así nadie se mete con nosotros. El lugar hiede. La pobreza tiene olor. La vejez tiene olor. La mugre tiene olor. ¡No lo sabía! Todo eso mezclado con el de orines y el smog apesta. Tan pronto podamos nos regresaremos al pueblo a buscar a la familia, y si no encontramos a nadie ya veremos qué hacer. Nos robaron la alegría, pero no nos quitarán el derecho de respirar el aire puro del campo.
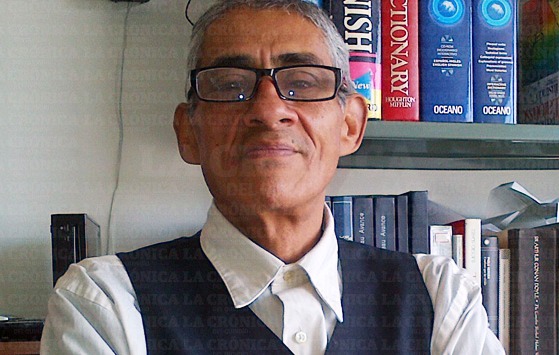
En las noches lluviosas juntábamos los recuerdos a retazos. Los juegos en el patio de la escuela; el camino de regreso a casa, después de la jornada, pateando a veces una lata vacía; riéndonos de cualquier cosa; los chismes inocentes; los comentarios oídos a los mayores; las despedidas ruidosas apenas llegábamos a los caminos de servidumbre que los llevaban a las fincas. Ahora entiendo la poesía de Julio Flórez que nos habla de soledades, ausencias, nostalgia. Imposible despojarme de esa opresión en el pecho; ya ni siquiera las lágrimas apaciguan el dolor, pero no acepto la mansa fatalidad de las gentes derrotadas. Rubén está cada vez más deprimido, cuesta trabajo obligarlo a comer, duerme mal, lo despiertan las pesadillas, y los huéspedes de la noche andan merodeando con sus promesas fáciles de la droga, y no puedo dejarlo caer en esa trampa: la puerta falsa a su desesperación.
Las monedas de la mendicidad se escurrían entre las manos. Compramos cobijas, algo de ropa, unos plásticos para cubrir nuestras pertenencias, pero cada vez se veía más difícil conseguir los pasajes que nos llevaran de vuelta. Descubrimos con dolor a los “abuelos”; nos estaban entrenando para su banda de muchachos ladronzuelos y vendedores de bazuco, marihuana, éxtasis, que ellos distribuían de un hombre a quien le decían patrón. A la casa de ese señor –se llama Don Joaquín– nos hacían llevar y traer una mochila con envoltorios. Según ellos, éramos perfectos para este encargo porque nadie desconfiaría de nosotros.
El miedo agazapado en mis entrañas me producía náuseas ¿o sería la comida atragantada? El sabor de las verduras lo había olvidado; una arepa era un lujo que a veces nos dábamos. Se conseguían en la calle en una de las tantas esquinas donde hay parrillas. Esa es otra de las cosas feas de la ciudad. Por todas partes hay ventas de comida, animales escarbando en la basura, a veces hasta personas; los llaman indigentes y se pelean con los perros por una cajita de “pollo rico”. Me viene la imagen de mi mamá con su delantal de florecitas, su cabello recogido y su cara de virgen, casi acariciando la masa, con esa delicadeza que sólo ella sabía ponerle a todas sus labores, armar las arepas una por una, redonditas, delgadas, iguales. El aroma del café recién colado casi lo podía oler. Me aferro a esos recuerdos.
¡Irnos a como dé lugar! como una letanía repetía mañana y noche. Ya nos acostumbraremos, era la cantinela de todos, pero yo no lo aceptaba. La fe es lo último que se pierde. Nuestra situación era igual a la de miles de colombianos. Según la ONU, Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos a causa del conflicto armado. El miedo era el común denominador y no saber a dónde ir era el otro. La mayoría siente que la vida se les escapa en sombras y aceptan su destino. Yo no. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Como los israelitas, regresaré a mi tierra o al menos a un lugar parecido.
Empezamos a hacer mandados a otros sitios de la ciudad. En la casa de Don Joaquín nos bañábamos, nos proveían ropa limpia para estar presentables y pasar desapercibidos. Nos consiguieron documentos de identidad con nombres diferentes a los nuestros; Inés y Rubén no existirían más. Ahora éramos Carmen y Julián. Si nos preguntaban respondíamos: somos dos hermanos huérfanos viviendo con el tío. En el campo no hay engaños. Yo no aceptaré a transitar los caminos escondidos de la delincuencia. “Eres terca” me decía mi madre “tienes que aprender a distinguir entre perseverancia y terquedad. Lo primero es una virtud; lo otro te hará sufrir”.
Empecé a desconfiar de los “abuelos” y las conversaciones de ellos con el “patrón” no me gustaban para nada. Una tarde le escuché a la abuela decirle que yo ya era toda una mujercita muy atractiva y el Julián se traía lo suyo. Como mendigos no éramos negocio. Un día Don Joaquín nos ordenó ponernos una especie de disfraz y nos tomaron muchas fotos. Era otro secreto y no se lo podíamos contar a nadie. Pasaron unas semanas y una noche, entre trago y trago, la “abuela” le dijo al “abuelo”:
–Ya nos podemos abrir. Con el billete encaletado y lo del cruce de los chachos, estamos listos.
–Sisas –le contestó él–. El patrón nos prometió buenas barras por la sardina, ya la tiene negociada. La verdad la muchachita se ha puesto una chimba, y al pelado le tiene varios clientes.
Yo sabía del dinero guardado en la funda de la almohada, producto de sus negocios sucios, pero vendernos al tipo ese era lo más bajo. No nos quedaba otra jugada, como dicen ellos sino largarnos lo más lejos posible. Con el corazón engurruñado como un trapo y las entrañas un lío de impaciencia.
Mientras los “abuelos” dormían la borrachera, desperté a Rubén con un “ya es hora” y alisté el morral con la ropa y los documentos. Tomé el dinero de la almohada sigilosamente y, sin hacer ruido, nos escapamos, no era correcto, pero ya nada importaba. Nuestra vida se había convertido en una farsa.
El terminal de transportes a esa hora vacío, con dependientes de cara aburrida y párpados caídos por el sueño ni se molestaron en preguntar. Sin ninguna dificultad compramos los pasajes para un pueblo del sur. No podíamos regresar al nuestro. Por mi inocencia campesina les conté a los “abuelos” de dónde veníamos. Ignoraba que no se puede contar de dónde somos ni para dónde vamos.

Me arrebataron con maldad mi inocencia, ahora soy una ladrona, alguien dolorosamente irreconocible. Empecé a llorar, desconsolada. Rubén o Julián, qué más da cómo se llame, se durmió en mi hombro arrullado por el compás de la lluvia. El alba empañaba el cristal de las ventanas. Las gotitas asisten mi soledad y al estar bajo techo me siento protegida, me invitan a soñar que al terminar el viaje tendremos un lugar que nos cobijará para siempre.



Comenta esta noticia